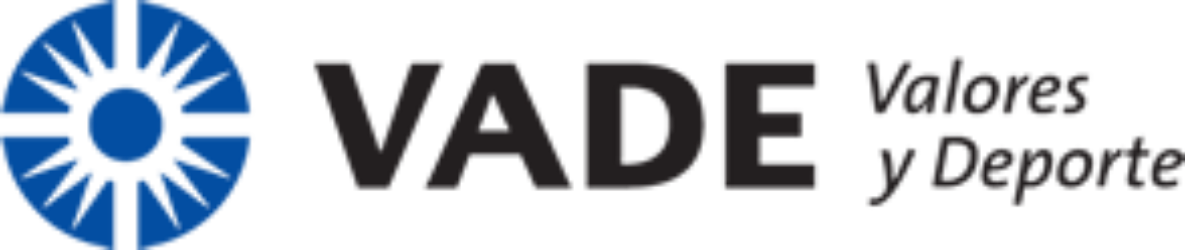La palabra alegría suele asociarse con la felicidad, ese estado placentero que todo hombre anhela. Se puede decir que hay dos conceptos de alegría. El primero tiene que ver con una sensación de júbilo, de excitación, de contento. Queda en ámbito de la superficie, se trata de tener un rato agradable, divertido, sin importar la forma ni el modo al que se llegue a ese momento transitorio. Da igual si uno se aprovecha del alcohol, las drogas, otras personas como objetos que proporcionan placer, no importa nada más que el momento presente y el gozo que brinda… aunque el peaje que se pague por el rato divertido sea muy alto. Frente a esta primera idea de “alegría” que trae más llanto que risas, emerge otra idea de alegría que se acerca mucho más al verdadero ideal de felicidad que engrandece al ser humano. Es la alegría de espíritu, un sentimiento profundo y duradero que proviene de una lucha interior de años, construido con esfuerzo y sabiduría, un “festín perpetuo que tiene el corazón contento”

La armonía se la puede definir como la “conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras”. De este modo, la armonía no sopone una uniformidad de las cosas o de las personas; más bien lo contrario, exige la desigualdad. Es un error creer que la armonía surge con el igualitarismo, en el que todos piensan, sienten y se comportan de la misma manera. Esta situación es más bien antinatural y como todo lo antinautural tiene un corto vuelo. Con razón decía Horacio natura expelles furca, tamen usque recurret, es decir “aunque expulses a la naturaleza con una horca, volverá siempre de nuevo”.
La naturaleza está compuesta por cosas, sustancias y objetos muy diversos entre sí. Un atardecer en un acantilado puede ser hermoso y está compuesto por elementos muy variados. Cada cuerda de una lira emite un sonido distinto, y la adecuada combinación de los sonidos produce una composición genial.
La armonía es un elemento vital en cualquier organización social. Lo mismo para una familia, una empresa, una parroquia o cualquier colectivo, la armonía entre sus miembros resulta indispensable para la buena marcha del grupo. Del mismo modo, un equipo de fútbol está compuesto por personas y jugadores muy diversos que conjugan sus fuerzas en la búsqueda y en el servicio del bien común.

Una porción importante de la educación de la juventud debe orientarse a desarrollar en ella la capacidad de percibir la belleza existente en las personas y los objetos que le rodean. Es verdad que en muchas ocasiones se habla de belleza cuando en realidad estamos ante auténticas estafas de lo que es bello en sí mismo. El paladar y la sensibilidad de la verdadera belleza se encuentra pervertido en demasiadas ocasiones.
El camino para afinar el gusto es la cercanía, el contacto directo con la auténtica belleza que se encuentra en muchas personas, actividades, cosas, realidades tan diversas que enriquecen al ser humano.
Para poder adquirir la capacidad de percibir la belleza se requiere un aprendizaje que puede ser lento pero que, como la gota de agua que cae constante orada la piedra, la persona que se deja subyugar por la belleza enternece el corazón y despierta el entendimiento. Como bien decía Confucio, “cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”. Esa “visión” debe trabajarse, y cuánto antes mejor.

Debe advertirse que el hombre no es sólo un grupo de materia más o menos bien dispuesto, más o menos agradable, o inteligente, o gracioso o las cualidades que adornen a cada uno. El hombre posee una dignidad que proviene del simple echo de ser. Pero no un ser cualquiera como una piedra, una planta o un pez. La dignidad del hombre le da una categoría especial, merece un respeto de cada uno de los hombres y de las instituciones. Respeto que debe ser materializado no sólo con palabras sino con hechos, más con hechos que con palabras.
El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos, empleados o integrantes de cualquier grupo social. Corresponde a cualquier persona sensata recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas

Un significado de la palabra esfuerzo es el “empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades”. Nada es fácil en la vida. Y menos para el hombre. Entre otras cosas porque la plenitud humana tiene poco que ver con la facilidad. El emperador Marco Aurelio escribió que el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, y esa verdad no pierde validez en tiempos de paz: porque nadie nacería sin la fortaleza de la mujer en el parto, nadie comería sin el esfuerzo del que trabaja la tierra o del que arriesga su vida en el mar.
El esfuerzo por sí mismo no tiene valor; es más, muchos esfuerzos pueden terminar en tragedia si van acompañados de un correcto discernimiento. Una guerra supone mucho esfuerzo. Preparar bombas, morteros, cañones y fusiles, aviones y fragatas, tecnología y material humano supone un esfuerzo grande en el terreno económico y de energías. Si después tenemos como resultado la muerte y la destrucción no podemos considerar como positivo tanto esmero, dedicación y entrega. Tantos dramas humanos son productos finales de grandes desvelos y esfuerzos mal orientados.

La primera acepción que nos brinda el Diccionario de la RAE de la palabra fortaleza es «de fuerza o vigor». La teología cristiana considera a la fortaleza como una de las virtudes cardinales, como la capacidad de sacrificio para conquistar o defender el bien. Si bien en otros tiempos el término fortaleza gozaba de prestigio, en la actualidad se ha debilitado bastante su estima.
El sacrificio no es un elemento muy estimado, resulta mucho más atractivo el placer, el capricho, hacer lo que me plazca, no tener obligaciones etc. Se nos vende una sociedad idílica en la que la felicidad se asocia con la despreocupación, el hedonismo, la dispersión, la falta de compromiso y la superficialidad. La fortaleza predica todo lo contrario.
Ante esta perspectiva falsa de la vida en la que los éxitos provienen del progreso, la técnica y los bienes materiales, el sacrificio, el conocer el bien y tratar de asociarlo a nuestra vida resulta poco atractivo, no hay «gancho publicitario» ni interés en proclamarlo.
Sin embargo, la vida nos despierta con crudeza y cualquier ser humano se encuentra con el dolor, las dificultades, los planes bien construidos que se hacen añicos y nuestras limitaciones que se manifiestan en forma clamorosa y dolorosa casi todos los días.

La generosidad supone una actitud ante la vida. Somos para darnos, nos realizamos junto a otros, el valor la generosidad se afianza en la comunidad. De esta forma, el otro deja de ser un competidor, una molestia para transformarse en un colaborador de mi bien. El alma generosa acoge a los otros seres humanos con alegría siendo a su vez medios de la propia realización.
La generosidad no tiene límites, depende de las circunstancias y es capaz de ser creativa, de encontrar nuevas formas de actuar. En muchas ocasiones se presentan grandes obstáculos para hacer el bien. De manera sorprendente nos encontramos que los más bellos y nobles propósitos tienen muchas dificultades para llevarlos a cabo. La estulticia humana, la envidia, la ignorancia o simplemente la desgana de algunas personas son trabas importantes para muy grandes y generosos proyectos. En esas circunstancias, un alma verdaderamente generosa deberá sacar fuerzas extraordinarias para no rendirse, no claudicar ante los inconvenientes y ser suficientemente imaginativo para superar las dificultades. Hacer el bien no es gratuito.

La gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera. El refranero nos señala que “de bien nacidos es ser agradecido”. La sabiduría popular estima como un bien el agradecimiento. Desgraciadamente, son muchas las oportunidades en las que nos olvidamos o no tenemos el cuenta el favor recibido, con frecuencia no apreciamos las cosas importantes que tenemos, la entrega de los demás, y nos comportamos como si tuviéramos un derecho a todos esos beneficios o ventajas.
Es curioso observar que la gratitud se desarrolla más en aquellas personas que sufren, que les cuesta conseguir ciertos logros que otros tienen desde la cuna y sin ningún esfuerzo. Parece que la naturaleza equilibra los bienes que unos obtienen o poseen sin esfuerzo con la capacidad de valorar lo que se tiene o reconocer que necesitamos a los otros.

La humildad es la “virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento”. Es virtud imprescindible para acometer cualquier tarea relevante. No deben aparecer como elementos contradictorios la humildad y las grandes obras. Es más, nunca se podrán conseguir grandes logros desde la vanidad, desde el desconocimiento de nuestras imperfecciones y miserias. Las grandes gestas, son grandes precisamente por haberlas desarrollado hombres pequeños, imperfectos, restringidos, pero que movidos por el conocimiento de sus propias limitaciones, por estar pegados a la tierra y ver la realidad tal como es, han superado estas taras por la ilusión con la que enfocaban sus ideales, adoptando las medidas adecuadas para lograr sus objetivos.

Desde la Antigua Roma, se entiende por justicia dar a cada uno lo suyo. Desde eminentes juristas, Emperadores o el pueblo vulgar, consideraban que lo justo era darle a cada persona lo que le correspondieses. En la actualidad, en muchas ocasiones, se asimila la justicia en repartir lo mismo para todos.
El igualitarismo que se quiere implantar es nefasto por injusto y contrario a la propia naturaleza. La justicia está más cerca de la discriminación que de la igualdad mal entendida.
En efecto, discriminación proviene del latín “discriminare” que significa diferenciar, distinguir, por este motivo, si queremos ser justos (la propia naturaleza humana nos lleva al ideal de justicia) debemos distinguir lo que damos a cada uno. La justicia comprende, necesariamente , un acto de discernimiento, una actuación de la inteligencia que permite actuar adecuadamente para dar a cada uno lo suyo. Es imposible ser justo si antes no entendemos la posición del otro, si no consideramos adecuadamente la situación que vivimos, si no somos capaces de vislumbrar con certeza los medios a nuestro alcance y la conducta apropiada a las circunstancias. Por este motivo, el primer acto para ser justo es entender la cuestión. La comprensión del tema no es una cuestión sencilla. La capacidad humana es limitada y las circunstancias que nos tocan vivir a lo largo de la vida infinitas. Por eso el ser humano duda tan a menudo, y son más las veces que se debe encoger de hombros que las que puede presumir de conocimiento cierto y actuaciones irreprochables. La dimensión verdadera del hombre es la menesterosidad, no la seguridad.

La vida está plagada de dificultades. A las limitaciones propias de cada ser humano se agregan las injusticias heredadas, así la ansiada paz y tranquilidad que todos anhelamos se encuentra amenazada permanentemente.
Si bien es cierto que las amenazas externas forman parte del paisaje cotidiano de cualquier ser humano, institución o conjunto, resulta más peligrosa la inquietante circunstancia de estar divido en su interior, de romperse la unidad de la propia persona o la armonía entre los distintos integrantes de un grupo. Una de las acepciones de unidad es la “propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere”. Una persona es un todo orgánico que cambiaría su naturaleza si se le suprimiese alguna de las partes. Las meninas de Velásquez no serían las mismas si se le cambiasen los colores o se agregaran nuevos personajes al cuadro. Un país no es el mismo si se segrega una parte de su territorio, o si un grupo de personas es expulsado del mismo.
La unidad en el hombre plantea otra complejidad, el ser humano es la resultante de diversos elementos constitutivos de la naturaleza humana; así se presentan la carne y el espíritu, imaginación y razón, pasión y voluntad y muchas cuestiones más. Encontrar la unidad de la persona no es tarea sencilla, se necesita esfuerzo, constancia y discernimiento. Además, no es algo que se consiga y dure mucho por sí misma, se requiere una atención permanente pues la vida es sumamente cambiante.

No por casualidad comienza Aristóteles su obra Metafísica señalando la vocación que tiene el ser humano: “Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran número de diferencias”.
El hombre actual, en su corta vida, se desvive por alcanzar muchas metas sin tener claro si cuando consiga sus objetivos estos colmarán sus ansias de felicidad. A juzgar por los resultados que se ven a diario, no parece que el punto de mira esté bien situado. La simple observancia de las noticias diarias nos deja la viva impresión de que muchos de los males de nuestra sociedad es que se vive alejado de la verdad, de la realidad. Es más, parece que no hay verdades a las que asirse en épocas de dudas.